El Fraude y las mentiras en la literatura
LA NOTA FALSA EN EL LIBRO FALSO DEL AUTOR FALSO (Un paso en falso)
¿PUEDE UN FRAUDE DELIBERADO CONVERTIRSE EN
UN GESTO DE RUPTURA, EN UNA PROVOCACION? Y MAS AUN: ¿PUEDE LA IMPOSTURA
TRANSFORMARSE EN UNA FORMA DEL ARTE?
Por HINDE POMERANIEC
Cuando el libro estaba por ser presentado en Londres,
y después de que diferentes personalidades dieron a conocer su opinión acerca
del merecido reconocimiento de la vida y la obra de ese derroche de talento que
fue el pobre Tate, alguien contó la verdad.
Nat Tate nunca existió, sino que fue una creación
colectiva.
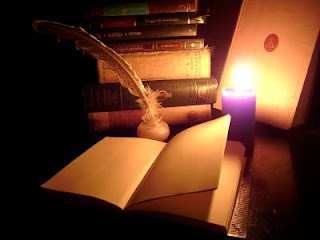 Están los detalles: la foto de tapa es la de un
desconocido fotografiado por el mismo Boyd y Gore Vidal, autor de un comentario
sobre la vida de Tate que figura en la solapa, era uno de los pocos que
naturalmente estaba al tanto de la mentira. El episodio puede ser leído como
una broma o como un cuestionamiento al sistema de creencias; un gesto
artístico, si se quiere, que muchos sin embargo recibieron como un engaño a
secas.
Están los detalles: la foto de tapa es la de un
desconocido fotografiado por el mismo Boyd y Gore Vidal, autor de un comentario
sobre la vida de Tate que figura en la solapa, era uno de los pocos que
naturalmente estaba al tanto de la mentira. El episodio puede ser leído como
una broma o como un cuestionamiento al sistema de creencias; un gesto
artístico, si se quiere, que muchos sin embargo recibieron como un engaño a
secas.
A Stephen Glass
lo despidieron de The New Republic, una revista política de Washington por
haber inventado una nota sobre un pirata informático de 15 años. Con solo 25 a
cuestas, Glass escribía además para otras publicaciones y desató en el
periodismo del norte una tormenta ética que, habiéndose iniciado con sus notas
(un verdadero maestro: creaba sitios en Internet que utilizaba como fuentes de
sus notas) se continuó con otros colegas.
Patricia Smith, redactora estrella de The Boston Globe
y candidata al Pulitzer, confesó que no tuvo reparos en crear a una mujer que
padecía un tumor cerebral para darle realismo a su nota.
Días después, April Oliver y Peter Arnett, productora
y periodista de la CNN, fueron cuestionados públicamente por falsear un informe
sobre la utilización del gas sarín durante la Guerra del Golfo. Naturalmente,
en medio de este remolino de ventiladores prendidos no faltó quien recordara a
una pionera en esto de meter gato por liebre en el periodismo.
En 1981, Janet Cooke, del Washington Post ganó el
Pulitzer por una nota más que conmovedora sobre un niño de ocho años adicto a
la heroína que, según se supo después, había sido totalmente inventada.
Pero, claro, hay que diferenciar. Lo que comenzó con
las estrategias de Glass para que sus notas fueran originales, hoy es un
verdadero cuestionamiento al sistema informativo de los Estados Unidos y su
control de calidad con su secuencia de chequeo de fuentes. Ni Glass ni Smith
pueden ser considerados artistas o creativos. Es decir, no es posible encontrar
en estos episodios un valor artístico porque la impostura se da de patadas con
el principio constructivo del periodismo que es la información de los hechos
tal y como ocurrieron. (Las diferentes lecturas que puede tener un mismo
suceso, la manipulación de la prensa y otros tópicos de rabiosa actualidad
quedan para otro informe).
El físico norteamericano Alan Sokal se cansó de leer a
Deleuze, a Lacan y a Kristeva y no entender nada. Un buen día se decidió y
mandó a Social Text, una prestigiosa revista de la Universidad de Duke, un
texto deliberadamente disparatado que resultó publicado así, tal cual. Sokal se
ocupó de revelar el engaño para demostrar de qué manera cualquiera que escriba
más o menos en difícil puede conseguir un espacio en revistas cultas. Después
de esto, junto con su colega Jean Bricmont escribió Imposturas intelectuales,
un libro que espera en gateras para ser traducido al español, donde toman
textos de diferentes intelectuales franceses y tratan de poner en evidencia
que, detrás de un lenguaje críptico, no dicen nada.
Estos episodios sirven como muestra para formular una
hipótesis: el engaño puede tener un valor de experimentación y ruptura siempre
y cuando se haya propuesto como medio para una demostración. Por eso, en esta
galería de falsificaciones, hay que discriminar lo que es la simple trampa de
la mitomanía tanto como del hecho artístico.
 Las mentiras de patas largas como gesto de provocación
en el mundo de la cultura tienen antecedentes importantes aquí en la Argentina.
Las mentiras de patas largas como gesto de provocación
en el mundo de la cultura tienen antecedentes importantes aquí en la Argentina.
Cuenta María Elena Walsh que en la década del 30 unos
periodistas argentinos le gastaron una broma literario-amorosa al poeta Juan
Ramón Jiménez. Los muchachos inventaron a Georgina Hübner, una poeta peruana
que comenzó a cartearse con el autor de Platero y yo. Tan apasionado era el intercambio
que Jiménez amenazó con llegarse hasta el Perú para conocerla, de manera que
los creativos no tuvieron mejor idea que escribirle con la noticia de la muerte
de su poeta amiga. Esta información lamentable dio origen a un conocido poema
de Jiménez que comienza así: Georgina Hübner ha muerto....
En 1926, los integrantes de la redacción de Claridad
recibieron un poema firmado por una tal Clara Beter. Los versos, de neto
registro autobiográfico daban cuenta de su autora, una inmigrante ucraniana
radicada en Rosario que debió dedicarse a la prostitución para sobrevivir. “Me
entrego a todos, mas no soy de nadie; para ganarme el pan vendo mi cuerpo”,
escribió la pobre Clara más tarde en uno de los poemas que se publicaron en el
libro Versos de una..., libro del que se habló en otros países y que llegó,
incluso, a ser traducido al alemán. Naturalmente, escritores como Castelnuovo o
el mismo Leónidas Barletta encontraron en la figura de Clara Beter un emblema
de sus preferencias artísticas: la realidad social como materia privilegiada de
una obra, nada más lejos de la frivolidad estructural del arte por el arte. Y
hubo un día en que se supo. Clara Beter no existía. La muchacha que debía
mantener a su hermanita menor vendiendo su cuerpo en los lupanares rosarinos era
un invento. Una ficción, una creación, una muñeca que sólo tuvo vida en la
imaginación de César Tiempo, compañero de redacción de todos aquellos que
compraron el buzón... Pero este episodio, de por sí perfecto en su gestación y
resolución final, tiene una vuelta de tuerca. El libro de Clara Beter fue
prologado por un tal Ronald Chaves que, junto con una catarata de elogios para
la autora de los versos, dedicó unos párrafos a resaltar la obra de Elías
Castelnuovo, por escribir así, con una emoción tan intensa, a veces tan
agobiante, que nos obliga a soltar el libro unos instantes para respirar con
fuerza. Como si lo anterior no bastara, más adelante Chaves compara a
Castelnuovo con algunos autores rusos y hasta con el mismo Edgar Allan Poe
(?).Ahora bien, todo no pasaría de ser una cuestión de gustos si no fuera
porque Ronald Chaves tampoco existía, sino que era el seudónimo del mismo Castelnuovo!
En 1966 diarios y revistas recibieron una gacetilla
que contaba los pormenores de un happening en el Di Tella. Algunos publicaron
la información. Desde ya, nunca hubo tal happening sino que se trató de una
puesta en acto, una manifestación de vanguardia dirigida a ridiculizar la
noción de acontecimiento y a criticar a los medios como constructores de la
realidad. Un programa de televisión puso en cuestión la memoria de muchos
argentinos.
En 1987, La era del ñandú, dirigido por Carlos Sorín
con guión de Alan Pauls, contaba la historia del inventor de la BioK2, una
droga rejuvenecedora extraída del ñandú, que en la época del 50 había desatado
en la población ansias irrefrenables de volver a los 17. Testimonios de varias
personalidades iban marcando diferentes detalles del episodio, a la vez que se
intercalaban imágenes de noticieros de la época. Pero ni el médico, ni la
droga, ni sus efectos, existieron jamás. A la manera en que Woody Allen creó a
su Zelig, aquel personaje camaleónico que se codeó con la intelectualidad de
principios de siglo, Sorín recurrió a trucos técnicos y generó un producto
artístico de una calidad infrecuente en la televisión. La obra de Sorín, habría
que recordar, se emitió en tiempos durante los cuales en el país se discutían
las virtudes de la crotoxina, que -según aseguraban algunos- era la cura
definitiva para el cáncer.
Noviembre de 1988. Un domingo a la noche, El monitor
argentino, conducido por Jorge Dorio y Martín Caparrós, dedica su emisión a
homenajear a un autor injustamente olvidado: José Máximo Balbastro (1896-1974).
Una foto de Balbastro enseña su perfil, que a muchos espectadores les resulta
familiar. Federico Storani y Luis Alberto Spinetta aportan testimonios acerca
de la importancia de la obra de Balbastro para sus respectivas formaciones. Sí,
efectivamente, Balbastro nunca existió. El perfil era el de Luis Buñuel; a
Storani, en realidad, le preguntaron por Marcuse y a Spinetta, por Artaud. Se
trató de una experimentación programada, un recurso que puso a prueba la
disponibilidad del público para la manipulación informativa.
El concurso de cuento de La Nación de 1997 tuvo un
final inesperado. Después de dar a conocer el primer premio, otorgado a Daniel
Omar Azetti, el suplemento cultural publicó el relato premiado. Un lector
advirtió al matutino que el cuento de Azetti era prácticamente idéntico a uno
de Giovanni Papini. El diario reaccionó inmediatamente denunciando al impostor
y reclamando la devolución de los 10 mil dólares de premio. Sin embargo, lo de
Azetti, lejos del gesto artístico, fue un plagio, sin más. Una avivada que
terminó siendo puesta en evidencia por aquellos a quienes el poco imaginativo
autor quiso embaucar.
La literatura argentina ha trabajado el tema de las
imposturas. Nombre falso, de Ricardo Piglia, incluye Homenaje a Roberto Arlt,
un relato que por medio de una trama de citas y notas al pie cuenta el rescate
de Luba, un presunto texto inédito del autor de Los siete locos. Por supuesto,
Luba le pertenece a Piglia, pero, como recuerda Beatriz Sarlo, generó tal
confusión que un crítico norteamericano llegó a escribir un trabajo sobre la
base de que el verdadero autor de Luba era Arlt. Hay obras completas de autores
que hicieron de la ambigüedad un principio, como es el caso de Borges. Ensayos
apócrifos, fuentes falsas, citas adjudicadas a seres que jamás vieron la luz.
Por si fuera poco, junto con Adolfo Bioy Casares se convirtieron en Bustos
Domecq, escribiendo a cuatro manos páginas memorables de un autor inexistente.
Embaucadores de lujo, tantas pistas falsas pueden llevar a los lectores a
desconfiar.
En la segunda edición de la Antología de la literatura
fantástica, el libro preparado por Borges, Bioy y Silvina Ocampo, se incluye
Punto muerto, un cuento perfecto, firmado por un tal Barry Perowne. (Hacer la
prueba de pronunciarlo en voz alta). Aunque íntimos amigos lo presionan
diciéndole que ese cuento parece escrito por ellos, Bioy insiste en asegurar
que no es así. Claro: los datos biográficos que figuran en el libro sólo
aumentan las sospechas: Ninguna información relativa a este autor hemos
logrado. Lo sabemos contemporáneo; lo sospechamos inglés. Si llegó hasta aquí, el
tema le interesa. Si suele navegar por Internet, en www.indiana.edu está el programa de una cátedra de la
Universidad de Indiana, Estados Unidos, dedicada al asunto. Se llama La cultura
de la inautenticidad. Están detallados los puntos del programa, la modalidad de
cursada y la bibliografía obligatoria. Y, por supuesto, es falsa.






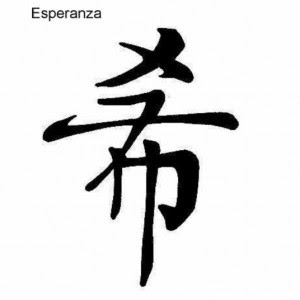

Comentarios
Publicar un comentario
Recuerda: cada vez que no comentas una de mis notas, Dios se ve obligado a matar un gatito. Campaña contra el maltrato animal.